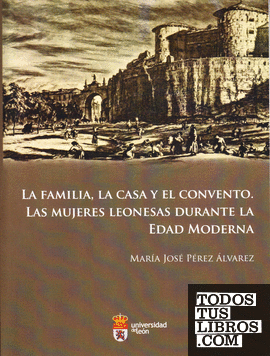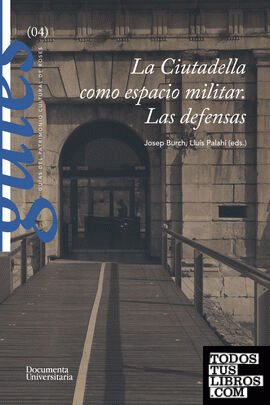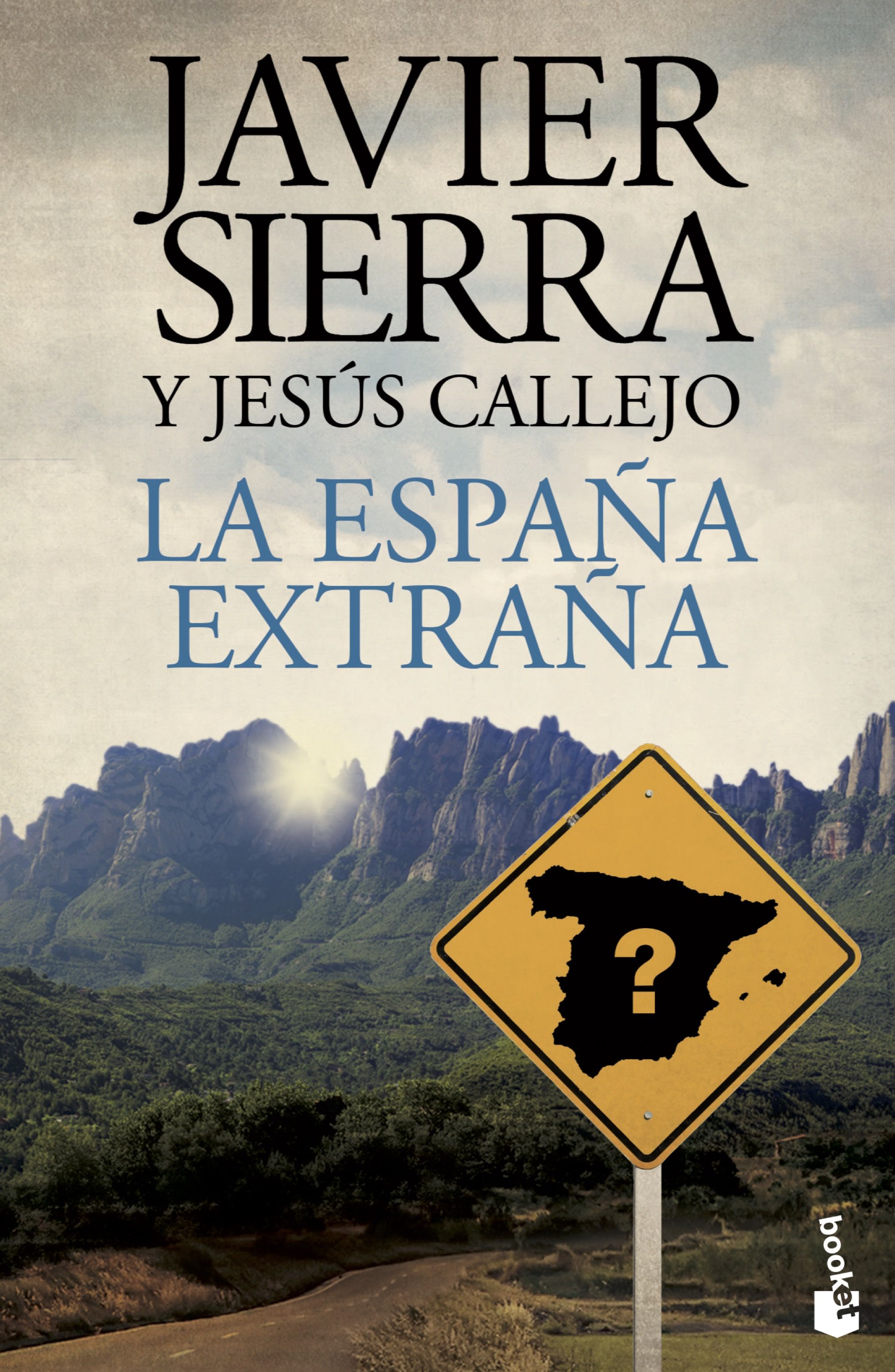INTRODUCCIÓN Hace ya unas cuantas décadas que los modernistas europeos abrieron una nueva línea de investigación dentro de la Historia Social, que tenía como tema central a las mujeres. Pero, a pesar del gran número de trabajos que ya se han publicado, aún queda un largo camino por recorrer si queremos ofrecer un merecido reconocimiento a un colectivo que, a pesar de llevar a sus espaldas gran parte de nuestra historia, ha sido el gran marginado, que no olvidado. En la provincia de León el estudio de las mujeres no ha sido el tema central de ninguna de las monografías en las que se analiza la Edad Moderna. Por supuesto que existen algunas notables excepciones en las que se investiga sobre el tema, pero esas se centraban en un grupo reducido, como era el de las religiosas. Por el contrario, son relativamente abundantes los trabajos en los que, desde diferentes perspectivas, y sin ser las mujeres el tema central, se abordan temas femeninos, tales como la dote, la herencia o su matrimonio. Con la investigación que presentamos no pretendemos dar por cerrado el tema y menos ofrecer respuestas concluyentes, tan sólo constituye un primer balance de una investigación mucho más amplia. Pues para tener un conocimiento exhaustivo de la realidad femenina leonesa a lo largo de los tres siglos que abarca la Edad Moderna, antes debemos de tenerlo del periodo histórico. Evidentemente que ya son numerosos los trabajos publicados en los que se pretende sacar a la luz las estructuras económicas, las coyunturas vividas, las estructuras familiares o el mundo de las mentalidades y la educación, pero aún así las cuestiones pendientes aún son más abundantes que las ya analizadas. En la medida de lo posible, y a través de un trabajo en el que hemos combinado una labor de síntesis con la investigación directa, ya fuera de fuentes aún inéditas o de otras ya conocidas pero enfocada aquella desde otra perspectiva, intentamos ofrecer una visión general de las mujeres de toda la provincia a lo largo de los tres siglos de la Edad Moderna. No obstante, y a pesar de esa amplia visión que pretendemos mostrar de las condiciones de vida femeninas, la realidad es otra. Por un lado, las mujeres casadas quedaban oscurecidas por la figura del esposo, lo que significa que en gran parte de la documentación histórica el varón aparece como protagonista de dos vidas, la suya y la de su esposa. Así mismo, una gran parte de las mujeres que acabaron siendo ellas las interpretes de su vida, no han dejado ningún rastro documental, porque no tuvieron nada que escriturar. Pero frente a esa realidad femenina, marcada por la pobreza y el anonimato, había otra totalmente opuesta, se trataba de las mujeres que pertenecían a los círculos económicos privilegiados. En nuestra provincia esas lo formaban un reducido número de familias, donde la endogamia y las cuidadas estrategias familiares fueron determinantes para mantenerlas. En esos casos, la vida de las mujeres estuvo más escriturada, las dotaban para que contrajeran un buen matrimonio, o para que ingresaran en un prestigioso convento, asumían curadurias, otorgaban y recibían poderes, hacían testamentos, tenían bienes sufi cientes como para que mereciera la pena realizar un inventario de ellos o, incluso, podemos conocer su físico a través de los retratos. Pero, como hemos señalado, en esta provincia esos son casos excepcionales, y si apoyáramos nuestro trabajo exclusivamente en ese colectivo ofreceríamos una visión excesivamente parcial de las mujeres leonesas, pues la estaríamos circunscribiendo a un reducidísimo grupo. Así pues, en nuestra investigación, y en la medida de lo posible, hemos intentado refl ejar a las mujeres de todos los colectivos. En unos casos porque el rastro documental nos lo ha facilitado y en aquellos en que no fue así buscamos la causa de esas ausencias. Hemos estructurado el trabajo en cinco grandes bloques, cuyo peso fue acorde con las disposiciones documentales. En primer lugar, realizamos un pequeño balance del número de mujeres que habitaron la provincia en la Edad Moderna, para ello la documentación más completa son los censos de población. Nos hemos basado en el de Floridablanca, elaborado en 1787, y el de 1860. Ambos nos responden a dos cuestiones importantes, cómo se repartían esas mujeres por los distintos tramos de edad y cuál era su estado civil. A continuación, y por medio de los padrones y de los libros de personal del Catastro, hemos podido conocer cuántas mujeres estuvieron al frente del hogar en un momento histórico concreto y cuales fueron las circunstancias propicias que les facilitaron el acceso al desempeño de esa responsabilidad. Un tercer bloque es el que hemos dedicado a analizar el matrimonio, el signifi cado del mismo, la importancia de las dotes, ya fueran familiares o sociales, o la duración de la vida conyugal. En este apartado la información más completa nos la proporciona la documentación notarial y las partidas sacramentales. Entre unas y otras hemos podido conocer numerosas cuestiones, referentes al comportamiento demográfi co y familiar, del ciclo vital femenino. Posteriormente, y como otro de los destinos femeninos por excelencia era el convento, aunque en este caso se trataba de un futuro al que prácticamente sólo podían aspirar las que pertenecían a los grupos socioeconómicos más acomodados, hemos estudiado a las religiosas. Para ello, contamos con la documentación custodiada en los monasterios y conventos de la provincia. Los libros de cuentas o los de acuerdos y visitas nos permiten reconstruir parte de lo que era la vida conventual. Finamente, otro de los grandes bloques es el que dedicamos a conocer cuáles eran los medios a los que recurrieron las mujeres que vivieron en el siglo para ganarse la vida. Para reconstruir esa realidad la información más completa nos la proporcionaron los libros de personal del Catastro del marqués de la Ensenada. Finalmente, acabar reiterando que la investigación que presentamos es una primera valoración de un trabajo mucho más amplio.
ISBN: 9788497736053 | 978-84-97736-05-3